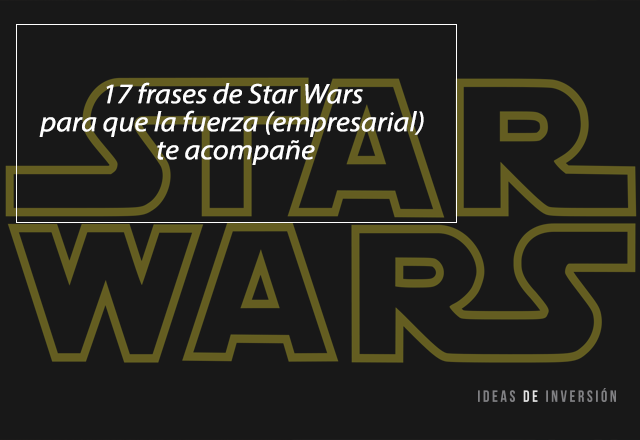En los años 80, el objetivo era comprar una empresa sin poner dinero. Para eso estaban los bonos basura. Un bono basura es un bono que no tiene calificación de inversión por las agencias de calificación de riesgos, es decir, las Moody’s, Standard and Poor’s o Fitch IBCA -entre otras- que, por más que ahora les culpemos de todo, hacen el trabajo que los reguladores -incluyendo bancos centrales- no han querido asumir porque, en el fondo, era eso, mucho trabajo.
Esa es una de las explicaciones de muchos fraudes: la pereza. Pereza de los inversores y pereza de los reguladores. Bernard Madoff estafó US$65.000 millones por el simple mecanismo de pagar los intereses de unos con el capital de los otros. En sus balances había inversiones en activos que no existían. Nadie se dio cuenta.
Con el mismo sistema, Allen Stanford estafó US$5.000 millones y logró que el príncipe Eduardo de Inglaterra le nombrara caballero de la ex colonia de Antigua y Barbuda.
La pereza es peligrosa con las inversiones de alto riesgo como los bonos basura, porque estos giraban en torno a este concepto: los beneficios que generara la empresa que se iba a comprar se iban a destinar a pagar a los que habían comprado los bonos emitidos para adquirir la compañía. Si la compañía no generaba lo suficiente, se troceaba y se vendía a cachitos. Es lo que quiere hacer el protagonista de las dos películas ‘Wall Street’, Gordon Gekko, cuando, con la ayuda de Bud, intenta hacerse con Bluestar Airlines.
Suena a especulación salvaje pero, en realidad, todos estamos en la liga de Gordon Gekko. ¿Cuántos españoles compraron una casa para alquilarla «y, si no, la vendo, porque va a seguir subiendo»? Lo hicieron en los 90 y en la primera década del siglo XXI, una época, teóricamente, más segura, en la que el capitalismo de comprar sin pagar parecía extinguirse. Michael Milken, el rey de los bonos basura, tuvo que pagar una multa de casi US$544 millones. Charles Keating, que, con la ayuda de cinco senadores de EE.UU., había levantado un imperio bancario e inmobiliario en el sureste del país, acabó en la cárcel. Los 90 eran la época del nacimiento de una nueva era. No era especulación. Ahora había algo real en lo que invertir: la revolución tecnológica.
Pero esa revolución vino con su propia oleada de fraude. En la época de las puntocom la clave era atraer el interés de los inversores. Y para ello había que maquillar los balances con botox contable, con el objetivo de que las empresas parecieran mejor de lo que estaban.
John Rigas infló el valor de su cadena de televisión por cable, Adelphia, en US$2.300 millones. Ken Lay aparcó US$3.200 millones en pérdidas del gigante de la energía Enron en empresas ficticias creadas en paraísos fiscales. El récord lo batió Bernie Ebbers, que infló el valor de los activos de WorldCom, una de las mayores telefónicas del mundo -aliada, entre otras, de Telefónica-, en US$11.000 millones.
Esos excesos parecen cosa de aficionados comparados con lo que vino después: la era dorada de la titulización, es decir, del arte de convertir algo que no tiene liquidez y, por tanto, no se puede comprar o vender, en otra cosa que sí, y que debido a ello es susceptible de ser intercambiada.
Es lo que hace un banco cuando empaqueta varios créditos hipotecarios y se los vende a otro. Y ése a otro. Y así sucesivamente. De paso, esos bancos van creando más activos basados en esos activos. Son activos sintéticos, porque cualquier parecido con el mundo real -las hipotecas, las casas, los créditos- ha sido eliminado. Físicos, matemáticos y astrónomos diseñan, compran y venden esos activos. Ellos controlan los bancos y ganan más dinero que los directivos. Cuando Bear Stearns empezó a hundirse, su consejero delegado, James Cayne, no se molestó en cancelar su asistencia a un torneo de bridge en Memphis en el que, según el diario ‘The Wall Street Journal’, no paró de fumar marihuana. No consta que nadie le echara en falta en la sede del banco en Nueva York.
Fuente:
Wall Street y sus doce tiburones